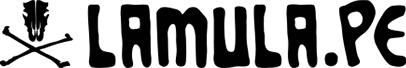Base de Datos de Pueblos Indígenas
A igual derecho, igual tratamiento
El viernes 25 de octubre, el Ministerio de Cultura hizo público el aplicativo virtual de la Base de Datos Oficial de Pueblos Indígenas u Originarios con la relación de los 52 pueblos que habían sido identificados (1) en la Guía Metodológica para la Consulta Previa publicada en marzo del 2012 (2) e información de las organizaciones comunales de 5 pueblos. De esta manera el Estado peruano dio a conocer de forma parcial uno de los instrumentos (3) de gestión establecidos en la Ley de Consulta Previa, Ley 29785.
Sin duda alguna es una buena noticia, porque la no publicación de la Base de Datos fue un argumento al que recurrieron insistentemente sectores contrarios a los derechos de los pueblos indígenas, como excusa para no avanzar en el reconocimiento del derecho a la consulta (4); mientras por otro lado, sectores críticos al gobierno han denunciado supuestas restricciones de la Directiva (5) de elaboración de la Base de Datos para reconocer los pueblos indígenas, impugnando el instrumento desde antes de su publicación (6).
La elaboración de este instrumento ha sido parte de un largo y complejo proceso político (ciertamente también técnico) al interior del Poder Ejecutivo, que alcanzó sus mayores niveles de tensión y desencuentro al momento de determinar la incorporación de información referida a los pueblos indígenas andinos y las comunidades campesinas que forman parte de ellos. Esa fue la página que no se pudo pasar desde mediados del año 2012 cuando prácticamente toda la información oficial disponible sobre comunidades campesinas y nativas ya había sido sistematizada por el equipo técnico del Ministerio de Cultura.
Por tanto, y con el afán de contribuir a una mejor comprensión sobre lo que significa la publicación de este instrumento reseñamos brevemente algunos elementos del contexto en que éste fue elaborado.
1.- Una de las principales tareas llevadas adelante por el Ministerio de Cultura desde noviembre del año 2011 fue implementar la Base de Datos. No era una tarea sencilla considerando que la categoría indígena no había sido utilizada por los organismos estatales para producir información oficial.
A fin de determinar los indicadores que dieran cuenta del uso de los criterios que establece el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) se recurrió a lo establecido por la Guía de Aplicación del referido convenio (7). Estos y otros aspectos metodológicos aparecen con mayor detalle en el aplicativo publicado recientemente por el Ministerio de Cultura.
Meses después se contó ya con una versión de la Base de Datos que incluía la relación de 52 pueblos indígenas identificados hasta ese momento, así como las comunidades campesinas y nativas que formaban parte de ellos e incorporaba mapas con la ubicación de las tierras georeferenciadas sobre las cuales existe información con base gráfica (8). Simultáneamente se trabajó en la Directiva que regulaba su funcionamiento, la cual fue publicada en mayo del 2012 (9).
2.- Dada la importancia de generar un consenso mínimo en el Ejecutivo sobre los contenidos de la Base de Datos de manera previa a su publicación, se realizaron diversas reuniones con funcionarios de diferentes sectores para explicar y presentar el trabajo realizado (10). Lo referido a los pueblos indígenas amazónicos y las comunidades nativas que los integran no generó mayores discrepancias. La mejor muestra de ello fue el anuncio de la realización del proceso de consulta previa en el Lote 192 (ex 1AB).
Cosa distinta ocurrió con los pueblos indígenas andinos y sus comunidades campesinas que aglutinan a la gran mayoría de la población indígena que habita en la zona rural del país. Funcionarios del Ministerio de Energía y Minas mostraron su disconformidad con su inclusión por las supuestas dificultades que esto traería para el desarrollo de proyectos mineros pese a las normas sectoriales que emitió dicha entidad para realizar procesos de consulta (11).
Precisamente a raíz de ello, técnicos del Ministerio de Cultura sostuvieron reuniones con técnicos del subsector minero para hacerles entrega de toda la información sobre las comunidades campesinas indígenas quechuas, aymaras y jaqarus ubicadas en el ámbito de proyectos mineros, conforme a lo sistematizado hasta ese momento en la base de datos (12).
3.- Asimismo, durante este tiempo se diseñaron aplicativos y diseños web para llevar adelante la publicación. La información sistematizada hasta ese momento comprendía lo siguiente:
- Relación de los pueblos indígenas del Perú.
- Denominaciones oficiales, autodenominaciones y otras denominaciones de los pueblos indígenas y las familias lingüísticas de sus respectivas lenguas.
- Mapas de ubicación de los pueblos indígenas a nivel nacional, regional y local.
- Ubicación de las Reservas Territoriales en las que se encuentran pueblos en situación de aislamiento voluntario y contacto inicial (PIACI).
- Instituciones y organizaciones representativas a nivel comunal de pueblos indígenas andinos y amazónicos.
4.- La discrepancia persistió en tanto el Ministerio de Cultura sostuvo la posición de que la Base de Datos no podía ser publicada sin incorporar información de las miles de comunidades campesinas que forman parte de los pueblos indígenas andinos.
En esas circunstancias la Federación de Campesinos de Chinchaypujio, de la provincia de Anta, en el Cusco, planteó una acción popular contra la Directiva de la Base de Datos por considerarla inconstitucional, colocando a dicho instrumento nuevamente en el medio de dos frentes. En el colmo de la paradoja, las organizaciones comunales quechuahablantes que representaba la federación demandante cumplían con los indicadores establecidos en la Directiva que impugnaban para ser identificadas como indígenas. Es decir, se encontraban en la base de datos.
En primera instancia, el Poder Judicial no encontró visos de inconstitucionalidad en la Directiva declarando infundada la demanda. Actualmente se encuentra pendiente de resolver la apelación presentada ante la Corte Suprema de la República.
5.- Finalmente, la posición del Ministerio de Cultura sobre la identificación de pueblos indígenas andinos se hizo explícita con la publicación de la Guía Metodológica para la aplicación de la Consulta Previa que incluía por primera vez la relación de los 52 pueblos indígenas, 48 amazónicos y 4 andinos (13), así como con la realización de talleres sobre derecho a la consulta previa en regiones andinas (Puno, Cusco y Apurímac) y con la convocatoria a interpretes oficiales en lenguas indígenas andinas aymara y quechua, incluida en ella el quechua de Lambayeque (cañaris).
La reciente publicación parcial de la Base de Datos realizada por el Ministerio de Cultura con información referida a comunidades nativas de 5 pueblos indígenas amazónicos y el anuncio de que por el momento no se incluirá a las organizaciones comunales andinas (pues se ha indicado que se procederá a evaluar las peticiones de consulta previa caso por caso), da cuenta de que la discrepancia en el Poder Ejecutivo ha sido resuelta y no necesariamente en el sentido de incorporar, al menos por el momento, a los pueblos indígenas andinos.
Según lo anunciado en los medios de comunicación, durante el siguiente semestre el Ministerio de Cultura irá publicando cada quince días la información ya sistematizada desde hace varios meses de los pueblos indígenas amazónicos y sus comunidades nativas, a razón de 5 pueblos por cada actualización.
Mientras tanto, las comunidades campesinas que forman parte de los pueblos indígenas andinos, especialmente las miles de quechuahablantes y aymaras, se verán obligadas a presentar sus peticiones caso por caso, lo que es motivo de suma preocupación porque podría significar un tratamiento diferenciado y excluyente hacia ellas.
A ello cabe agregar que la Ley de Consulta Previa establece la implementación de una base de datos y no un registro. Este no es un asunto menor porque la Base de Datos es una herramienta de gestión pública concebida para hacer visible lo que ya existe en la realidad y no para crear nada nuevo. No hay que olvidar que no es el estado quien crea a los pueblos indígenas, y por tanto el instrumento sólo debe circunscribirse a reflejar su existencia.
Convertirla desde el inicio en una suerte de registro para los pueblos andinos, estableciendo un nuevo procedimiento administrativo de reconocimiento indígena caso por caso y a pedido de parte de las comunidades interesadas, implicaría fijar nuevas trabas para el ejercicio de los derechos colectivos de los pueblos indígenas y les trasladaría la carga de la prueba de algo que constituye una obligación aún pendiente de cumplir del Estado Peruano. Todo lo cual es contradictorio con el principio de buena fe que establece el Convenio 169 de la OIT y la propia Ley de Consulta.
La Base de Datos debe servir para visibilizar a los pueblos indígenas de todo el país por lo que si su contenido y forma de publicación no son las adecuadas pueden traer una consecuencia completamente contraria a sus objetivos: invisibilizar a los que no estén allí incorporados.
Frente al anunciado cambio en el Consejo de Ministros, esperamos que esto también signifique un nuevo escenario para el tratamiento de los derechos de los pueblos indígenas andinos y amazónicos, y en el caso concreto que tratamos, que se reconozca plenamente y se visibilice la condición indígena de las miles de comunidades campesinas andinas del país incorporándolas en la Base de Datos. Ello va a contribuir al diálogo, promoverá la inclusión social y generará reglas claras y mejores condiciones de seguridad jurídica para todas las partes. Optar por un camino procedimental o un tratamiento diferenciado hacia los pueblos indígenas andinos, es poner en cuestión lo que ya les ha sido reconocido por las leyes y convenios internacionales a los 52 pueblos indígenas del Perú. A igual derecho, igual tratamiento.
Notas:
(1) Revisar en http://bdpi.cultura.gob.pe/presentacion
(2) Revisar en http://consultaprevia.cultura.gob.pe/guia-ley-consulta-previa-1-5.pdf
(3) Otros instrumentos de gestión se aprobaron mediante Resolución Viceministerial N° 001-2012-VMI-MC: el Registro Oficial de Intérpretes, el Registro de Facilitadores y la apertura del Registro de resultados de los procesos de consulta previa. Por otro lado, mediante Resolución Ministerial N° 375-2012-MC se aprobó la Directiva N° 006-2012/MC que regula el Procedimiento para el Registro de Intérpretes de las Lenguas Indígenas u Originarias.
(4) Un ejemplo de ello es la comunicación emitida por el Ministerio de Energía y Minas a la Defensoría del Pueblo mediante Oficio N° 126-2013-MEM/OGGS, del 12 de abril de 2013 en el que se señala inviable la realización de la consulta previa en el caso del proyecto minero Cañariaco por la no publicación de la Base de Datos.
(5) Mediante Resolución Ministerial N° 202-2012-MC se aprobó la Directiva N° 03-2012/MC, que regula al contenido y procedimiento de elaboración de la Base de Datos.
(6) Revisar en http://radiouniversalcusco.com.pe/noticias/8186-federacion-distrital-de-campesinos-de-chinchaypujio-presenta-demanda-de-accion-popular-contra-el-ministerio-de-cultura
(7) Revisar en http://www.ilo.org/global/standards/subjects-covered-by-international-labour-standards/indigenous-and-tribal-peoples/lang--es/index.htm
(8) A diciembre del 2010, Cofopri reportó que existían 2055 comunidades tituladas con base gráfica y 4326 comunidades sin base gráfica.
(9) Revisar directiva en http://www.mcultura.gob.pe/sites/default/files/transparencia/rm_202-_aprobar_directiva_ndeg_03-base_datos_pueblos_indigenas_0.pdf
(10) También se sostuvo una reunión con representantes de diferentes organizaciones de la sociedad civil a quienes se explicó la metodología seguida.
(11) El Ministerio de Energía y Minas mediante la Resolución Ministerial 350-2012-MEM/DM, identificó las medidas a ser consultadas del sector hidrocarburos y energía. Asimismo, modificó su Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA), determinando la oportunidad del proceso de consulta en el sector minero.
(12) Parte de dicha información fue informada por el propio Ministerio de Energía y Minas a la Defensoría del Pueblo mediante los oficios N° 941-2012-MEM/DGM del 08 de agosto del 2012 y N° 1351-2012-MEM/DGM del 22 de noviembre del 2012.
(13) Los 52 pueblos indígenas son: Achuar, Amahuaca, Arabela, Ashaninka, Awajun, Aymara, Booraa, Capanahua, Caquinte, Cashinahua, Chamicuro, Chitonahua, Culina, Ese eja, Harakmbut, Iñapari, Iquito, Isconahua, Jaqaru, Jíbaro, Kakataibo, Kandozi, Kichua, Kukama-kukamiria, Marinahua, Mashcopiro, Mastanahua, Matses, Matsigenka, Munichi, Nanti, Nomatsigenga, Ocaina, Omagua, Maijuna, Quechuas, Resigaro, Secoya, Sharanahua, Shawi, Shipibo-Konibo, Shiwilu, Tikuna, Uitoto, Urarina, Uros, Vacacocha, Wampis, Yagua, Yaminahua, Yanesha y Yine.